Donde mejor me encuentro
"La música es el salario que el hombre adeuda al tiempo. Más precisamente: al intervalo muerto que hace los ritmos.
Las salas de concierto son grutas inveteradas cuyo dios es el tiempo" (El odio a la música, op. cit., p. 123).
"¿Por qué el nacimiento del arte está enlazado a una expedición subterránea?
¿Por qué el arte fue y es una aventura sombría?
¿Por qué el arte visual (al menos el arte visible en la oscuridad a la luz temblorosa de una antorcha de grasa) presenta un vínculo con los sueños, que también son visiones nocturnae?
Transcurrieron veintiún mil años: a fines del siglo diecinueve la humanidad acudió en masa a sepultarse y apretujarse en las oscuras salas de cinematografía" (ídem, pp. 140-141).
"Sostengo que las grutas paleolíticas son instrumentos de música cuyas paredes fueron decoradas.
Son resonadores nocturnos que fueron pintados de un modo nada panorámico: se los pintó en lo invisible. Son cámaras de eco, y el eco determinó la elección de las paredes decoradas" (ídem, p. 144).
En nuestro tiempo, los dos espacios que más amo son precisamente las salas de conciertos y las salas de cine (pero no cualquier cine, trato de evitar los de los centros comerciales, porque me parece obsceno mezclar el cine-arte con las mercancías). Lo que dice Quignard en la primera cita es algo que ya intuía desde que voy al Auditorio Nacional de Madrid y otras salas preparadas acústicamente para los conciertos de música perdurable (esta denominación la escuché en La Noche Cromática, es realmente adecuada); porque la música en los teatros decimonónicos no suena realmente bien, ya sea el Teatro Cervantes de Málaga o el Teatro de la Pérgola de Florencia. La gente que acude a estos conciertos, sin embargo, no es muy abundante, y o bien encuentro a personas de mediana edad tirando a carcamales (con el Club de Amigas del Visón como parte importante), o bien encuentro a mucha gente joven, que es el mejor público posible, el que más se entrega a la escena contemporánea. Pero el común de la juventud, la mayor parte de la gente adulta, se queda en casa, escucha la música en habitaciones pequeñas, o peor todavía, en el coche, mientras conduce, algo que no puedo entender, esta disolución de los sonidos en la velocidad. Para que haya escucha, tiene que haber presencia y anulación, sombras y quietud de los auditores-obedientes. Quien acelera y se hace activo no puede estar en el sonido, pues no se recoge, sino que se ex-pulsa.

Algo parecido, aunque es algo también muy distinto, ocurre con el cine, esa vuelta a la cueva, a las sombras-como-sueños, que los mejores cineastas de los primeros tiempos supieron entender tan bien. En tiempos en que la gente prefiere esa aberración del home cinema (como si la técnica pudiera reproducir la magia de la sala oscura; como si la técnica pudiera hacer presente la orquesta), yo no soporto ver una película en televisión, vía DVD o lo que sea: eso es ver televisión, aunque no haya publicidad. En tiempos en que mueren cines y se montan más centros comerciales (que no son templos para nada, sólo hay templos en los dos espacios que digo; son en todo caso vertederos del consumismo), sólo veo películas en el cine, en salas azules como la del cine Doré, en espacios de culto como los Renoir o los Verdi de Madrid. Ahí la gente va sólo a ver la película, internarse en la magia, perderse en las sombras, abandonarse al estado de somnolencia controlada que el director impone. El cine es verdad a veinticuatro fotogramas por segundo, pero no siempre, no en todas las imágenes. Al comienzo, en películas como Madame Dubarry de Lubitsch, de 1919, era sólo a dieciocho fotogramas p/s. Una superproducción para la época, que narra el ascenso y la caída luego de una favorita del rey Luis XV, en esa época crítica previa a la Revolución Francesa, que estalla ante nuestros ojos en veinte minutos finales plenos de acción e intensidad (y no es que antes no la haya). Pola Negri, Emil Jammings, los mejores actores de entonces. Cine sin palabras, pero con música, música en vivo, un piano, dos horas de suaves melodías, variaciones, repeticiones, retorno a emociones ya sentidas, deriva hacia territorios reconquistados. Lo muy viejo y lo nuevo aliados en una misa negra de pasiones en suspenso.
Cuando salgo de nuevo a la calle, la desazón, el fastidio, la luz que me ciega, la oscuridad artificial, sin rito. Cuando estoy en Madrid, o en una gran ciudad, me encanta meterme en el metro, ver a los maravillosos lectores entregados a su universo privado dentro de un ambiente colectivo de embrujamiento. Cuando regreso al sur, me siento a la intemperie, dañado por la luz, en el calor avasallador de un verano que nunca se retira del todo, rodeado por desconocidos que disfrutan de su ausencia de refugios, de espacios donde perderse. Todo es diáfano en Guirilandia. Todo es vulgar, sencillo, sones de cerdo en la matanza, voces abiertas, dentelladas a pleno sol. Quignard desea morir en el crepúsculo, la hora de menor incidencia sonora, entre el piar y el croar cuando se crea una especie de silencio, en esa hora de alerta máxima del oído. Yo quisiera morir lejos, muy lejos de aquí, en el Norte, donde siempre es invierno, donde aman la música, Finlandia por ejemplo, donde las casas también son lugares de reposo.
Las salas de concierto son grutas inveteradas cuyo dios es el tiempo" (El odio a la música, op. cit., p. 123).
"¿Por qué el nacimiento del arte está enlazado a una expedición subterránea?
¿Por qué el arte fue y es una aventura sombría?
¿Por qué el arte visual (al menos el arte visible en la oscuridad a la luz temblorosa de una antorcha de grasa) presenta un vínculo con los sueños, que también son visiones nocturnae?
Transcurrieron veintiún mil años: a fines del siglo diecinueve la humanidad acudió en masa a sepultarse y apretujarse en las oscuras salas de cinematografía" (ídem, pp. 140-141).
"Sostengo que las grutas paleolíticas son instrumentos de música cuyas paredes fueron decoradas.
Son resonadores nocturnos que fueron pintados de un modo nada panorámico: se los pintó en lo invisible. Son cámaras de eco, y el eco determinó la elección de las paredes decoradas" (ídem, p. 144).
En nuestro tiempo, los dos espacios que más amo son precisamente las salas de conciertos y las salas de cine (pero no cualquier cine, trato de evitar los de los centros comerciales, porque me parece obsceno mezclar el cine-arte con las mercancías). Lo que dice Quignard en la primera cita es algo que ya intuía desde que voy al Auditorio Nacional de Madrid y otras salas preparadas acústicamente para los conciertos de música perdurable (esta denominación la escuché en La Noche Cromática, es realmente adecuada); porque la música en los teatros decimonónicos no suena realmente bien, ya sea el Teatro Cervantes de Málaga o el Teatro de la Pérgola de Florencia. La gente que acude a estos conciertos, sin embargo, no es muy abundante, y o bien encuentro a personas de mediana edad tirando a carcamales (con el Club de Amigas del Visón como parte importante), o bien encuentro a mucha gente joven, que es el mejor público posible, el que más se entrega a la escena contemporánea. Pero el común de la juventud, la mayor parte de la gente adulta, se queda en casa, escucha la música en habitaciones pequeñas, o peor todavía, en el coche, mientras conduce, algo que no puedo entender, esta disolución de los sonidos en la velocidad. Para que haya escucha, tiene que haber presencia y anulación, sombras y quietud de los auditores-obedientes. Quien acelera y se hace activo no puede estar en el sonido, pues no se recoge, sino que se ex-pulsa.

Algo parecido, aunque es algo también muy distinto, ocurre con el cine, esa vuelta a la cueva, a las sombras-como-sueños, que los mejores cineastas de los primeros tiempos supieron entender tan bien. En tiempos en que la gente prefiere esa aberración del home cinema (como si la técnica pudiera reproducir la magia de la sala oscura; como si la técnica pudiera hacer presente la orquesta), yo no soporto ver una película en televisión, vía DVD o lo que sea: eso es ver televisión, aunque no haya publicidad. En tiempos en que mueren cines y se montan más centros comerciales (que no son templos para nada, sólo hay templos en los dos espacios que digo; son en todo caso vertederos del consumismo), sólo veo películas en el cine, en salas azules como la del cine Doré, en espacios de culto como los Renoir o los Verdi de Madrid. Ahí la gente va sólo a ver la película, internarse en la magia, perderse en las sombras, abandonarse al estado de somnolencia controlada que el director impone. El cine es verdad a veinticuatro fotogramas por segundo, pero no siempre, no en todas las imágenes. Al comienzo, en películas como Madame Dubarry de Lubitsch, de 1919, era sólo a dieciocho fotogramas p/s. Una superproducción para la época, que narra el ascenso y la caída luego de una favorita del rey Luis XV, en esa época crítica previa a la Revolución Francesa, que estalla ante nuestros ojos en veinte minutos finales plenos de acción e intensidad (y no es que antes no la haya). Pola Negri, Emil Jammings, los mejores actores de entonces. Cine sin palabras, pero con música, música en vivo, un piano, dos horas de suaves melodías, variaciones, repeticiones, retorno a emociones ya sentidas, deriva hacia territorios reconquistados. Lo muy viejo y lo nuevo aliados en una misa negra de pasiones en suspenso.
Cuando salgo de nuevo a la calle, la desazón, el fastidio, la luz que me ciega, la oscuridad artificial, sin rito. Cuando estoy en Madrid, o en una gran ciudad, me encanta meterme en el metro, ver a los maravillosos lectores entregados a su universo privado dentro de un ambiente colectivo de embrujamiento. Cuando regreso al sur, me siento a la intemperie, dañado por la luz, en el calor avasallador de un verano que nunca se retira del todo, rodeado por desconocidos que disfrutan de su ausencia de refugios, de espacios donde perderse. Todo es diáfano en Guirilandia. Todo es vulgar, sencillo, sones de cerdo en la matanza, voces abiertas, dentelladas a pleno sol. Quignard desea morir en el crepúsculo, la hora de menor incidencia sonora, entre el piar y el croar cuando se crea una especie de silencio, en esa hora de alerta máxima del oído. Yo quisiera morir lejos, muy lejos de aquí, en el Norte, donde siempre es invierno, donde aman la música, Finlandia por ejemplo, donde las casas también son lugares de reposo.

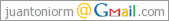



0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home