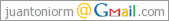Políticamente correcto
 En estos días sigo leyendo a Edmund White, pero esta vez traducido a nuestra lengua, tengo que descansar un poco del inglés (aunque no por mucho tiempo...). Se trata en esta ocasión de su libro de cuentos Desollado vivo (Skinned Alive, 1995), nueve relatos sobre la experiencia de la homosexualidad en la era del sida. Supone un fuerte cambio respecto de sus dos primeras novelas, que en alguna parte de aquí se califican como de apolíneas, y también de Caracole, que sigue esa línea de fantasía y barroquismo, con la música en primer plano. Aquí, en cambio, nos sitúa de pleno en los lugares que conoce, o que ha podido conocer por amigos, y las aventuras son reales, tal vez demasiado reales. Me salto ahora para este comentario los que tienen un escenario decididamente gay, y me centro en uno que es deliciosamente irónico, en la línea de los nabokovianos Pnin (desventuras de un profesor europeo en Estados Unidos) y La verdadera vida de Sebastian Knight, con su planteamiento sobre la casi imposibilidad de conocer la vida de alguien. En este caso, un profesor bastante cutre quiere escribir (por dinero, claro) la biografía de un escritor, Charles, a su vez un consumado biógrafo (no olvidemos que White tambien lo es, ha escrito una monumental sobre Genet). Lo que me llamó la atención y me hizo reír fueron los comentarios ácidos, desde la óptica de Charles y su mujer, de la cultura estadounidense: ellos, como "extranjeros" (ella francesa, él de pasado multiétnico, como se diría ahora), son ideales para hacer un retrato sin contemplaciones de ese mundo paradójico:
En estos días sigo leyendo a Edmund White, pero esta vez traducido a nuestra lengua, tengo que descansar un poco del inglés (aunque no por mucho tiempo...). Se trata en esta ocasión de su libro de cuentos Desollado vivo (Skinned Alive, 1995), nueve relatos sobre la experiencia de la homosexualidad en la era del sida. Supone un fuerte cambio respecto de sus dos primeras novelas, que en alguna parte de aquí se califican como de apolíneas, y también de Caracole, que sigue esa línea de fantasía y barroquismo, con la música en primer plano. Aquí, en cambio, nos sitúa de pleno en los lugares que conoce, o que ha podido conocer por amigos, y las aventuras son reales, tal vez demasiado reales. Me salto ahora para este comentario los que tienen un escenario decididamente gay, y me centro en uno que es deliciosamente irónico, en la línea de los nabokovianos Pnin (desventuras de un profesor europeo en Estados Unidos) y La verdadera vida de Sebastian Knight, con su planteamiento sobre la casi imposibilidad de conocer la vida de alguien. En este caso, un profesor bastante cutre quiere escribir (por dinero, claro) la biografía de un escritor, Charles, a su vez un consumado biógrafo (no olvidemos que White tambien lo es, ha escrito una monumental sobre Genet). Lo que me llamó la atención y me hizo reír fueron los comentarios ácidos, desde la óptica de Charles y su mujer, de la cultura estadounidense: ellos, como "extranjeros" (ella francesa, él de pasado multiétnico, como se diría ahora), son ideales para hacer un retrato sin contemplaciones de ese mundo paradójico:
"No había habido nunca en la historia una cultura menos coqueta, menos seductora. En la calle, nadie miraba a nadie. En una cita, no había burlas, ni flirteo, ni cortejo. Al parecer, se pasaba directamente de la indiferencia al sexo seguro o de los copiosos bostezos a la violación" (Destino, 1997, p. 143).
Como profesor de francés, como esteta implacable, Charles recuerda mucho al exquisito culturalmente Humbert Humbert, que adereza su narración con constantes palabras francesas. Hay otro pasaje que me gusta mucho:
Hasta ese momento Charles no había tenido ningún problema, puesto que se había mantenido escrupulosamente neutral, incluso neutralizado, en toda "cuestión relacionada con el género" y había incluso ganado unos cuantos puntos adicionales al proponer un curso sobre Luce Irigary, Helène Cixous y Monique Witig, tres fútiles farsantes francesas que sólo las feministas estadounidenses seguían mencionando (ídem, p. 144).
Recuerdo que empecé a leer hace tiempo un libro titulado El estudio y la rueca de Michèle Le Doeuff, pero después de varios intentos lo tuve que dejar, cuando se ponía a exhibir estadísticas (¡qué odio!), es decir, cuando se le acababan los argumentos y quería simplemente quedar bien "con los tiempos". También me acuerdo de una "fotógrafa" que conocí en un seminario de estética, y de lo mucho que apreciaba los Cultural Studies, esa cosa tan popular en USA, y que engloba un poco de sociología, un poco de psicoanálisis, antropología barata, literatura, arte conceptual y no sé qué memeces más. Ella en realidad me caía bien, de hecho a punto estuve de liarme con ella en un tiempo bien crítico, pero al final me retiré, tal vez por pura cobardía. En ese tiempo yo era un mero observador (de hecho, lo sigo siendo: clara superioridad de éste frente al productor, como pensaba Musil, y como sostiene también mi admirado Sloterdijk), y todas estas "disciplinas" me llamaban la atención, pero ya me daba cuenta del ascenso imparable de lo políticamente correcto.
Digámoslo claro: lo políticamente correcto, que interesa ahora también a mi amigo Cosmodelia, es la modalidad estadounidense del fascismo cotidiano, ése que nos envuelve como una malla. Los Estudios Culturales, que tanto ha criticado Harold Bloom (a quien respeto muchísimo) son responsables de todo ese moralismo barato disfrazado de posmodernidad y "respeto para las minorías": pero ya no sólo eso, sino "poder para las minorías", y aquí hay que cambiar la lengua y desechar lo connotativo, hay que ser neutros, es decir, asquerosamente correctos, por el bien de ¿los oprimidos? No conozco mayor opresión que el no poder insultar, el no decir las cosas directamente.
Se reía entre dientes [Catherine] de los estudios homosexuales, los manuales de estilo políticamente correctos que aparecían en las publicaciones universitarias, las evaluaciones de los profesores por parte de los alumnos, sí, de los alumnos; sonreía con júbilo de conservador de museo cuando se enteraba de que no había asistido nadie a una asamblea local de lesbianas porque no se había proporcionado ningún mapa del emplazamiento de la reunión, en algún lugar remoto de las afueras, para no favorecer a quienes veían en detrimento de los "visualmente diferentes" y evitar la acusación de "visualismo". Se frotaba las manos ante el modo torpe y solemne en que los jóvenes estadounidenses sistematizaban las caprichosas provocaciones expuestas mucho tiempo atrás por Barthes, Derrida y ese impenetrable e ilógico Lacan (ídem, p. 153).
Mejor reír, para no llorar, o cerrar los puños de rabia, porque esta farsa es tomada en serio por la mayoría de universidades del país, y lo peor es que ha sido exportada a buena parte de Occidente y no sé si de otros lugares. Ya cuando estudiaba me daba cuenta de algunas de esas payasadas en Pedagogía, por ejemplo. Aunque en la universidad lo único que interesa ya es el Mercado, nada más. El otro día en el telediario de la noche escuché que hablaban de gente "de talla baja", para referirse, ¡sí!, a los enanos. En un maldito curso que hice de Logopedia escuché esas cursiladas a una profesora (casi todos los asistentes eran mujeres), y nos instaba a realizar ejercicios de desaprendizaje del machismo, el tener que decir siempre "ellos" y "ellas"... Sí, mejor tomárselo con humor, como hace el narrador del relato. Como dijo en una entrevista Michael Stipe, el cantante de REM: "Lo políticamente correcto es puro fascismo". ¿Sabes lo que te digo, querida profesora, estimado corrector de estilo? Fuck off.
 Hay todavía un compromiso dentro del mundo del cine, y tal vez una de esas artistas que gusta de arriesgarse en estos tiempos cómodos es Chantal Akerman. En el año 2002 realizó un documental sobre los mexicanos que intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos, en donde piensan que van a encontrar mejor vida, cuando lo que consiguen algunas veces es toparse directamente con la muerte. Esto, por desgracia, nos es bien conocido en estos lares, muchos africanos mueren en el Estrecho y también cerca de las costas de Canarias, y el Gobierno sólo sabe hablar de las mafias que empujan a esta gente hacia la muerte, no ven los motivos reales del desplazamiento, pero bueno... La directora belga de origen judío (ahora que se conmemoran los sesenta años de la liberación de Auschwitz, hay que recordar que sus abuelos y su madre fueron a parar allí) cuenta que el impulso para rodar el documental le vino cuando leyó o escuchó hablar de estos mexicanos que trataban de cruzar la árida frontera, de cómo los del otro lado se referían a la "suciedad" de esos pobres que querían una mejor vida para ellos y sus familias; entonces, hizo la asociación con otros momentos de la Historia, se dio cuenta del fascismo profundo que subyace a esas palabras. Con esta manera de trabajar demuestra que no sólo es una concienciada del problema social, sino que tiene un estupendo oído para los matices lingüísticos, ahí donde se esconde el racismo y demás. Además, ese muro, esas alambradas que separan los dos países americanos, recuerdan bastante otras alambradas, otros muros.
Hay todavía un compromiso dentro del mundo del cine, y tal vez una de esas artistas que gusta de arriesgarse en estos tiempos cómodos es Chantal Akerman. En el año 2002 realizó un documental sobre los mexicanos que intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos, en donde piensan que van a encontrar mejor vida, cuando lo que consiguen algunas veces es toparse directamente con la muerte. Esto, por desgracia, nos es bien conocido en estos lares, muchos africanos mueren en el Estrecho y también cerca de las costas de Canarias, y el Gobierno sólo sabe hablar de las mafias que empujan a esta gente hacia la muerte, no ven los motivos reales del desplazamiento, pero bueno... La directora belga de origen judío (ahora que se conmemoran los sesenta años de la liberación de Auschwitz, hay que recordar que sus abuelos y su madre fueron a parar allí) cuenta que el impulso para rodar el documental le vino cuando leyó o escuchó hablar de estos mexicanos que trataban de cruzar la árida frontera, de cómo los del otro lado se referían a la "suciedad" de esos pobres que querían una mejor vida para ellos y sus familias; entonces, hizo la asociación con otros momentos de la Historia, se dio cuenta del fascismo profundo que subyace a esas palabras. Con esta manera de trabajar demuestra que no sólo es una concienciada del problema social, sino que tiene un estupendo oído para los matices lingüísticos, ahí donde se esconde el racismo y demás. Además, ese muro, esas alambradas que separan los dos países americanos, recuerdan bastante otras alambradas, otros muros.




 En el Babelia del pasado 4-12-2004, Elfriede Jelinek en portada (una fotografía preciosa), y dentro una entrevista con ella realizada por Julieta Rudich a través del correo electrónico (qué misántropa es esta mujer). Me llama la atención lo que dice de su proceso creativo, que ya intuía:
En el Babelia del pasado 4-12-2004, Elfriede Jelinek en portada (una fotografía preciosa), y dentro una entrevista con ella realizada por Julieta Rudich a través del correo electrónico (qué misántropa es esta mujer). Me llama la atención lo que dice de su proceso creativo, que ya intuía: